
|
|
| |
 |
| ANDRÉS GALERA........
|
|
Professor. Investigador no Centro
de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid.
|
 |
|
La revolución biológica* |
| |
 |
|
Cuenta el
Génesis que Dios creo el cielo y
la tierra, iluminó las tinieblas, reunió las aguas separándolas del
suelo, llenó el cielo de estrellas, hubo días y noches, pobló el mundo
con plantas, animales, el hombre. Tras comprobar que todo estaba en
orden, se marchó a descansar. Necesitó un día entero para recuperar
las fuerzas: el séptimo. Durante siglos, esta narración ocupó la mente
de los sabios occidentales guiados en sus investigaciones por la fe
cristiana. Hoy, el sentido común indica que el relato está equivocado,
que las cosas no sucedieron como se cuentan. No aludimos al día de
descanso, a todas luces insuficiente, lo afirmamos porque es
requetesabido que durante las diferentes épocas geológicas la Tierra
sirvió de morada a grupos de animales y plantas que desaparecieron
radicalmente siendo reemplazados por nuevos seres vivos. En
consecuencia, la idílica fotografía de una naturaleza amable,
permanente, invariable, reproducida secularmente por el libro sagrado
es falsa. Del error no podemos culpar al escribiente, por la sencilla
razón de que ignoraba los hechos. Tampoco iremos más allá en esta
reflexión preliminar por carecer de ánimo impugnativo, es sólo un
referente histórico útil para presentar el concepto de variación
cronológica de la vida terrestre como argumento vertebrador del
ensayo. Una idea que cambió la imagen del mundo.Hace
miles, miles de años, que la humanidad manifiesta una especificidad
cultural ajena al resto de los seres vivos diferenciándose
singularmente en su evolución. Hasta entonces, ningún colectivo tuvo
las entendederas necesarias para trazar su futuro pilotando la nave
del saber. El proceso se denomina conocer. Inicialmente, conocer la
naturaleza rudimentariamente con la obligación de obtener recursos
para sobrevivir; más tarde, conocerla para revelarse, para
independizarse del medio, para ser autosuficiente, para convertirse en
el
pequeño dios
anunciado por Pierre Grassé (Toi
ce petit dieu, 1971). Observar,
comprender, determinar qué objetos la componen, cuáles son sus
fenómenos, cómo actúan las leyes que gobiernan el universo, es una
tarea inacabable que subyuga la mente del hombre in sécula seculórum.
Biológicamente, los científicos aplicaron dos fórmulas magistrales
para representar la naturaleza. Antes, el tradicional patrón fijista;
un sistema vivo cerrado, permanente, intemporal; la imagen fija de
seres que nacen, crecen, se reproducen y mueren recurrentemente.
Después, el contemporáneo estándar evolutivo concebido
alrededor de un mundo vital mudable, perecedero, multivariable,
diferenciado temporal-mente como sumatorio de
momentos
filogenéticamente imbricados.
Aplicar uno u otro modelo depende del sentido dado al proceso de
variación cronológica de las especies identificado gracias al rastro
dejado como fósiles. Convertidos en piedras, reducidos a despojos
óseos, los otrora habitantes del planeta desafían la razón científica.
Leonardo da Vinci y Bernard Palissy, por ejemplo, entendieron
fácilmente su significado como materia viva, pero faltaban todavía
varios siglos para que el manual del geólogo británico Charles Lyell (Elements
of Geology, 1838) enseñe a los
lectores que tales restos son la marca de animales y plantas
sepultados por causas naturales. Hasta 1600 hubo connivencia en
considerarlos meros artefactos sin ningún nexo vivo. Entonces los
naturalistas abandonan la especulación, despejan las dudas comprobando
experimentalmente el valor orgánico de las muestras paleontológicas.
En la siguiente centuria el tema dio un giro copernicano admitiéndose
la extinción como un fenómeno propio de la vida y, consecuentemente,
estas especies conocidas por sus huesos representaban organismos
desaparecidos de la faz de la Tierra. La teoría de las
especies
perdidas abrió una brecha
temporal en el sistema natural diferenciándose dos categorías
existenciales: el tiempo geológico y el tiempo biológico; lo universal
y lo particular. En
1809 el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck puso negro sobre
blanco la fórmula evolutiva en una obra de título oscuro e ideas
claras:
Filosofía zoológica
(Philosophie
zoologique). El texto estuvo a un
tris de titularse
Biología
pero Lamarck fue cauto y usó aquel común denominador disfrazando la
puesta en escena de tan peculiar manera de pensar en los seres vivos.
Sintéticamente, los cambios ambientales inducen cambios morfológicos
en los individuos que, de esta forma, se adaptan al medio para
sobrevivir. Los descendientes heredan los caracteres adquiridos
consolidándose la nueva tipología hasta el siguiente ciclo
medioambiental. Era la primera vez que se hablaba competentemente del
tema. No será la última. Revisado, corregido, ampliado, el modelo se
convertirá en dogma de la moderna biología. «Nothing
in biology makes sense except in the light of evolution»,
es la afortunada frase rubricada por el genetista Theodosius
Dobzhansky para proclamar el triunfo de la evolución; por supuesto, en
clave darwinista (The
American Biology Teacher, 1973).
El libro de Lamarck es un tratado materialista sobre la vida animal
definida según el duplo criterio de la forma y la función orgánica. El
resultado, un innovador planteamiento epistemológico fundado en dos
principios generales:
·
la materia inorgánica como sustrato de la vida generada mediante
procesos físico-químicos comunes;
··
el desarrollo transformista de los organismos adaptándose a nuevos
ambientes para sobrevivir. Conclusión: la vida es el postulado
fundacional de la biología; el
individuo la
representa tangiblemente; el colectivo llamado especie la perpetúa
adecuándose tipológicamente a las condiciones del medio. Argumentos
simples para componer una historia vital compleja basada en un
fenómeno biológico común a todas sus manifestaciones: la transmutación
de los cuerpos. Aunque pocos lo reconozcan, el mérito de Lamarck es
múltiple. Tuvo una idea superlativa; fue el fundador de una
inteligente manera de interpretar el
milagro de la vida; generó un
nuevo clima intelectual necesario para convertir en teoría científica
un ideal considerado por casi todos como una extravagante ocurrencia
rechazable a ojos cerrados.Pasaron
cincuenta años. En
1859 Charles Darwin
publica
On the origin of species by means of natural
selection.
Un auténtico superventas. Durante cinco
décadas el ideario transformista lamarckiano circuló por el mundillo
científico transmitiendo el mensaje de un mundo orgánico inestable,
inconstante, mutable, que puso de los nervios a más de uno. Esquema
rechazado por algunos, ignorado por otros y compartido por los demás;
incluido el propio Charles quien, a su pesar, reconoció haber llegado
a similares conclusiones sobre la transformación de los seres vivos.
Antes y después de editarse el
Origen, el debate evolutivo fue
plural, crítico, renovador, con dos frentes abiertos. Son, uno
relativo a la aceptación de la teoría; y otro relacionado con la causa
del cambio morfológico. En la década de los años cincuenta la
sustitución cronológica de la fauna y la flora era un reto asumible y
asumido. Otra era la duda. Si las especies cambian a lo largo del
tiempo, entonces, ¿qué ley regula el reemplazo? Sintonizando con la
pregunta, Darwin definió la evolución en los consabidos términos de
lucha por la existencia y supervivencia del más apto; proceso
competitivo denominado selección natural. La teoría es sobradamente
conocida. Ahorremos palabras. Baste decir que la transformación
corpórea darwiniana sucede, básicamente, mediante la acumulación de
pequeñas modificaciones tipológicas aportadas a la descendencia por
los individuos mejor adaptados -sin olvidar la herencia de caracteres
adquiridos-. La selección natural es el filtro que fija las
variaciones más útiles generación tras generación cual celoso guardián
de una naturaleza marcada por el progreso y la perfección; significado
direccional que el principio de competencia adaptativa darwiniano
adquiere al considerar la serie espacio-temporal de la vida. La
propuesta de Darwin no fue la idea de evolución, lo repetimos, sino un
mecanismo capaz de explicar razonablemente el proceso. La hipótesis de
una selección competitiva propuesta en el
Origen es solo una respuesta
original, exitosa, al reto lanzado inicialmente por Lamarck: cómo,
porqué cambian las especies durante la historia terrestre. Convertida
en oportuno resumen de la teoría, el concepto de selección natural
simboliza el darwinismo. Reconozcámoslo, la sinopsis es clara,
directa, eficaz, explica que
los
organismos evolucionan sometidos a una lucha feroz resuelta a favor
del mejor. Las reglas son sencillas:
la adaptación como fenómeno omnipresente; la selección natural como
única causa. La reproducción hace el resto. Hechos fáciles de
comprender, de asimilar y difundir sin necesidad de ser una lumbrera.
Aquí radica el éxito de la teoría, no tanto en su valor científico.
Precipitadamente, la historiografía encumbró a Darwin como sumo
sacerdote de la evolución. El
relato
no es como lo cuentan. Muchos lo creen pero no sucedió así. Darwin no
fue ungido por Dios para redactar los mandamientos evolucionistas
resumidos en uno: amarás a la selección natural sobre todas las cosas.
El ideario neodarwinista no dominó la biología evolutiva hasta las
primeras décadas del siglo XX; momento coincidente con el desarrollo
de la genética de poblaciones. En los años cuarenta, la hegemonía
cristalizó bajo otras siglas: la teoría sintética o síntesis moderna.
Un cambio oportuno para consolidar el modelo con los avances
provenientes de la genética, la taxonomía, la paleontología. Relegaron
la embriología, cuyo guión evolutivo sintoniza mal con la selección
natural. Los años setenta suponen un punto de inflexión ideológica;
una rebelión contra el estatus establecido. Ponemos como ejemplo el
conocidísimo artículo de S. J. Gould y R. Lewontin, «The spandrels of
San Marco and the Panglossian paradigm» (Proceedings
of the Royal Society, 1979).
Texto polémico, contrario al ultraseleccionismo neodarwinista,
hipotizando la coparticipación de factores biológicos no utilitaristas
en la evolución orgánica. La insurrección continúa. Deconstruyendo el
darwinismo están las
heterocronías
forjadoras de tipos morfológicos conducentes a nuevos planes de
organización vital; en versión de Stephen Jay Gould. El modo de
evolución creadora, presentado
por Pierre Grassé como un sistema de variaciones coordinadas a nivel
del plan organizativo de unos individuos en equilibrio homeostático
con el medio; relación que determina el patrón de complejidad y
diversificación tipológica. La
teoría neutralista de la evolución molecular
de Motoo Kimura, situando la mutación en un plano secundario como
agente renovador del código genético. La
evolución direccional ontogénica,
articulada por Rosine Chandebois para explicar la estructura
pluricelular a partir de niveles de información epigenética. El modelo
simbiogénico
con el que Lynn Margulis suma unidades
simples para reconstruir la compleja célula eucariota. La
herencia epigenética empleada por
Eva Jablonka para modelar la evolución en clave informativa más allá
de la secuencia de genes. La apuesta investigadora realizada por
Rudolf Raff interrogándose ¿cómo repercute evolutivamente el plan de
desarrollo ontogénico? Es solo un elenco, suficiente para reafirmar el
inconformismo de pensar la evolución anclados a la selección natural.
El rompecabezas evolutivo está lejos de completarse. Faltan tantas
piezas por descubrir; de las conocidas, tantas no sabemos bien dónde
encajan y, otras tantas, están mal colocadas. Las dudas son numerosas
aunque algo sabemos, la ecuación
evolución =
darwinismo es incorrecta.
«Evolucionismo
frente a creacionismo» fue el lema de la reunión anual que la
British Association for the Advancement of Science
celebró en Oxford la semana del 30 de junio de 1860. Cuentas las
crónicas que ese día la sala de conferencias estaba abarrotada por un
público expectante. La sesión no defraudó. Asistía al acto Thomas
Huxley, apodado el bulldog de Darwin por su incondicional defensa de
la teoría. Le correspondió el turno al obispo Samuel Wilberforce. Una
intervención elegante, persuasiva, irónica, atrevida hasta el punto de
preguntarle a Huxley si descendía de un mono por parte de su abuelo o
de su abuela. Se organizó la marimorena. Paciencia, resolveremos la
curiosidad en otra ocasión. Al hilo de la burla clerical, es decir,
abandonados por la religión, amparados por la ciencia, sorprendidos,
agradablemente o no, por tener un antepasado simiesco, preguntamos:
siendo así, ¿qué lugar ocupa el hombre en la naturaleza? Un
interrogante tan fácil de plantear como difícil de responder. Ser la
especie elegida por Dios para el disfrute de las maravillas terrenales
es un estatus idóneo para la humanidad. Acudiendo al creador el hombre
huye de lo desconocido, renuncia a una incertidumbre que agudiza su
frágil existencia; cede su libertad confiando en que el Señor proveerá
cuando las cosas vengan mal dadas. Sin embargo, la evolución es un
fenómeno biológico incontrovertible -nuestra incapacidad para explicar
taxativamente el proceso no impugna la teoría, evidencia nuestra
defectuosa manera de conocer las cosas-, contexto donde el
Homo
sapiens es solo una entre las
numerosas especies de una naturaleza inacabada, infinita; especie
singular al representar el colectivo vivo más cualificado, distinguido
por su intelecto, capacitado para independizarse del medio alterándolo
polivalentemente; circunstancias que lo convierten en un experimento
evolutivo excepcional, sin parangón. Que duda cabe, sustituir el
vínculo divino por un parentesco antropomorfo no es una permuta
agradable aunque sea verdad. Una verdad irremediable, perturbadora,
contraria al orden social establecido. Fue durante los últimas décadas
de 1800 cuando la teoría de la evolución popularizó su rol social. Lo
hizo con su versión más mediática: el darwinismo social. La traslación
del pensamiento evolucionista a la sociedad humana repercute a dos
niveles. Uno estructural, provocando un encrucijada religiosa; otro
ideológico, sumándose al mecanismo sociológico. Sustancialmente, la
idea de una naturaleza autosuficiente supone la exclusión del creador,
aunque la negación debe matizarse. Mirando atrás, imaginando el origen
del universo, el hecho de conocer plantea dos alternativas: asumir el
vacío de ignorar la procedencia de la materia cósmica; o atribuir su
existencia a un primitivo acto divino, luego la deidad desparece,
deviene un espectador silente, contemplativo -fue el supuesto aceptado
por Lamarck y Darwin-. La cuestión es de manual. ¿Qué valor tiene un
dios inerte? Nulo. Consecuentemente, en ningún caso hay justificación
superior
para los seres terrenales. Lo confesamos, cobijados en el templo de la
ciencia dependemos de nosotros mismos. La evolución refuta la noción
de dios. Sin embargo, la moderna sociedad científica mantiene un lugar
reservado para lo sobrenatural, conserva el púlpito religioso. ¿Cuál
es la causa de tal pervivencia ancestral contraria a la biología
evolutiva? La pregunta mueve sesudos análisis sociológicos; aquí
trazaremos un sencillo supuesto conceptual. Ciencia y magia –sinónimo
para lo prodigioso- son dos maneras de conocer la naturaleza
practicadas por el hombre. Aquella, basada en hechos consumados,
observados y analizados para desgranar la información, idealiza el
triunfo de la razón; persigue el saber absoluto. La otra, gobernada
por la creencia, secunda el principio irracional de fantasear la
fenomenología mediante un acto de fe; trasciende la consciencia.
Cronológicamente, la explicación sobrenatural es el primer paso de la
relación del hombre con el entorno; después, lo dijimos, en el devenir
evolutivo el conocimiento remplaza a la ignorancia caracterizando a la
sociedad humana. Un saber limitado. Pero el hombre aborrece lo
desconocido y, buscando remedio a la incertidumbre, reconforta su
espíritu rellenando milagrosamente las lagunas que rodean su
existencia. Dicha debilidad es el sustrato anímico donde crecen la
adivinación, la creencia, el ocultismo, la superstición, prácticas
propias del animal irracional que también somos.
En el plano ideológico,
la teoría de la evolución aporta al pensamiento social dos prototipos
disímiles correspondientes a los clichés lamarckiano y darwinista. A
quien pregunte por la lógica de esta división le respondemos que la
causa radica en la distinta visión comportamental presentada por ambos
supuestos. Concretando, según Lamarck, excitados por el medio, los
individuos se modifican adaptativamente. Para Darwin, el cambio
morfológico gira en torno a la competencia individual. Dos maneras de
ser y dos modos de hacer las cosas. Fundamentalmente, utilizando el
biologicismo lamarkiano la sociedad deviene una entidad
intervencionista con capacidad formadora y correctora en las
diferentes esferas de la vida en común. Aplicando los adecuados
estímulos socio-ambientales se forma, se guía, se corrige, se sana, el
cuerpo, la mente, el espíritu humano, construyendo una sociedad
uniforme cuyo lema será mejorar al hombre mejorando el ambiente.
Altruismo, cooperación, filantropía, fraternidad, igualdad,
integración, solidaridad, son valores en alza, tiene cabida, son
concordantes con esta idea de progreso controlado, unidireccional,
simétrico, idealista, antítesis de la diferencia.
No es necesario ser el primero de la clase
para intuir que la selección natural ilumina el darwinismo social
regulando la conducta del hombre. Invigilando, la selección formó la
sociedad humana desde las primitivas catervas salvajes acumulando
variaciones útiles para la especie.
The descent of man, and selection in
relation to sex
es el libro donde
Darwin narra la historia; tardíamente, en
1871. Valorado en los términos del animal sexuado que somos, el
proceso socio-evolutivo humano requiere una herramienta conceptual
complementaria: la selección sexual. El concepto es sutil pero bastará
con saber que representa la variante selectiva responsable de
controlar aquellos caracteres vinculados con el apareamiento.
Condicionado por la selección sexual, el colectivo se estructura
siguiendo la división de tareas propias de una unidad familiar.
Imaginemos un grupo de cavernícolas vagando por bosques y praderas
practicando el conocido juego de la subsistencia. Quién lo duda, al
componente femenino no le tocó pensar, se ocupó del cuidado de la
prole. La inteligencia, el vigor, lo emplean los hombres buscando
alimento, protegiendo a la tropa. La selección perfeccionó tipologías
y comportamientos. La tecnología cambio la forma de vivir. A
Darwin
no le tembló el pulso al proclamar la inferioridad en femenino, al
construir una sociedad masculina sometida a su irrefutable teoría de
la evolución. Ayer y hoy, el resultado de considerar la selección
natural como ley suprema de la actividad humana es un sistema social
jerarquizado, discriminatorio, determinista, individualista,
finalista, basado en una competitividad excluyente que persigue la
perfección como sinónimo de progreso.Terminamos
recordando que la vida sobre el planeta Tierra es un experimento
evolutivo con fecha de caducidad. Si no acontece antes, la extinción
total ocurrirá cuando las condiciones energéticas del sistema sean
insuficientes para mantener el proceso iniciado hace millones de años.
Desde aquella lejana fecha, los organismos se multiplicaron
prorrumpiendo en una muchedumbre de formas y colores descendientes de
una estirpe celular tan simple como complicada. Cada cual tiene su
tiempo, ocupó un lugar. Después desaparecer. Otras manifestaciones de
la materia viva llenan el hueco. La variación cronológica acontece
cerrando el ciclo de las especies. Con el hombre el proceso de
hominización ocurrió recientemente, durante la era Cenozoica.
Sivaphitecus, Australopithecus,
Paranthropus, Homo habilis,
Homo erectus,
Homo neanderthalensis,
son algunos de los ejemplares antropomorfos nacidos en semejante
marabunta transformista. A la sombra de la evolución, por azar,
inconscientemente, el
Homo sapiens
deja de ser una mera unidad anatómica convertido en homínido
inteligente generador de información; un homínido capacitado para
analizar, comprender y actuar. Durante el curso evolutivo la especie
se complejiza mentalmente, su relación con el medio desemboca en un
perpetuo proceso cognitivo. El legado cultural representa ahora el
patrimonio del grupo permitiéndole manipular la naturaleza en función
de los avances científicos y del desarrollo tecnológico. La peculiar
trayectoria intelectual experimentada por el
Homo
sapiens en su historia vital ha
supuesto una revolución evolutiva (re-evolución)
sustentada en dos líneas de actuación universales: la alteración
funcional del medioambiente, y la modificación orgánica directa.
Practicando tan singular juego de relaciones el fenómeno humano ha
impulsado una nueva fórmula evolutiva autoregulada (autoevolución),
dirigida a conquistar el mundo. ¿Lo conseguirá o parecerá en el
intento? |
 |
| Richard Goldschmidt |
| |
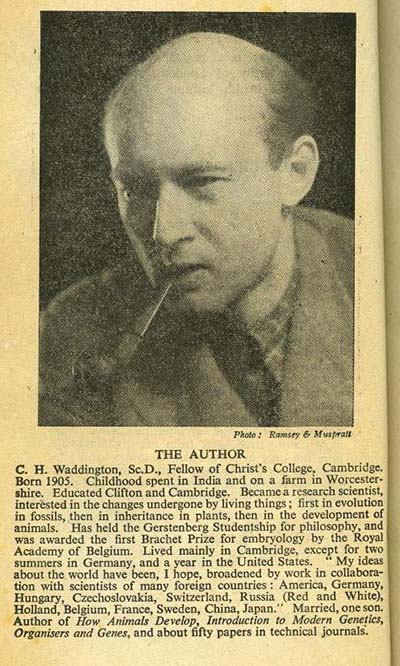 |
| Retrato de C. H. Waddington incluido en su
libro The scientific attitude |
| |
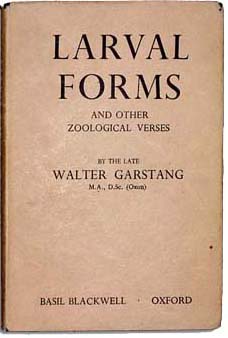 |
| Larval Forms Book |
| |
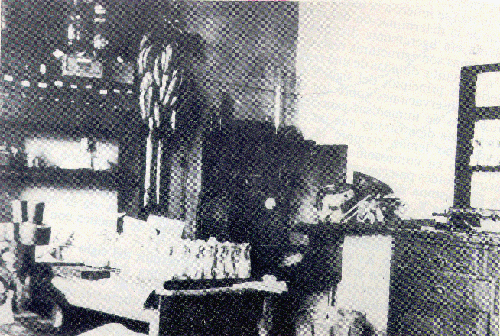 |
| Laboratorio Morgan |
| |
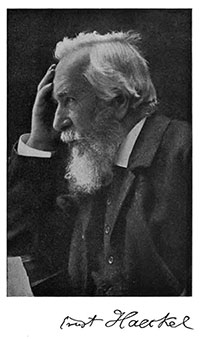 |
| Ernst Haeckel |
| |
| |
| |
| |
|
Para leer, más o menos.
Andrés Galera
 «Los
guisantes mágicos de Darwin y Mendel»,
Asclepio, vol. LII, 2
(2000): 213-222. «Los
guisantes mágicos de Darwin y Mendel»,
Asclepio, vol. LII, 2
(2000): 213-222.
 «Crear
la evolución. El fundamento religioso del origen de las especies»,
Atalaia-Intermundos,
Lisboa, nº 8-9 (2001):141-147 (www.triplov.com/creatio/galera.htm) «Crear
la evolución. El fundamento religioso del origen de las especies»,
Atalaia-Intermundos,
Lisboa, nº 8-9 (2001):141-147 (www.triplov.com/creatio/galera.htm)
 «Modelos
evolutivos predarwinistas»,
Arbor, mayo, nº 677, vol.
178 (2002): 1-16. «Modelos
evolutivos predarwinistas»,
Arbor, mayo, nº 677, vol.
178 (2002): 1-16.
 Ciencia
a la sombra del Vesuvio. Ensayo sobre el conocimiento de la naturaleza,
Madrid, CSIC, 2003. Ciencia
a la sombra del Vesuvio. Ensayo sobre el conocimiento de la naturaleza,
Madrid, CSIC, 2003.
 «El
concepto biológico de naturaleza un instrumento cognitivo»,
Éndoxa,
UNED, vol. 19, (2005): 359-371. «El
concepto biológico de naturaleza un instrumento cognitivo»,
Éndoxa,
UNED, vol. 19, (2005): 359-371.
 «La
alquimia de la vida. Etienne Geoffroy Saint-Hilaire y el evolucionismo
experimental», en
Estela Guedes (ed.),
Numeros e outras coisas da vida,
Lisboa, Apenas livros, 2006, pp. 3-18 (www.triplov.com/coloquio_4/saint_hilaire.htm) «La
alquimia de la vida. Etienne Geoffroy Saint-Hilaire y el evolucionismo
experimental», en
Estela Guedes (ed.),
Numeros e outras coisas da vida,
Lisboa, Apenas livros, 2006, pp. 3-18 (www.triplov.com/coloquio_4/saint_hilaire.htm)
 «El
significado religioso de la teoría de la evolución»,
en
Macario Polo (coord.), Religión
y ciencia, Cuenca, Universidad Castilla La Mancha, 2007, pp.
111-126. «El
significado religioso de la teoría de la evolución»,
en
Macario Polo (coord.), Religión
y ciencia, Cuenca, Universidad Castilla La Mancha, 2007, pp.
111-126.
 «Lamarck
y la conservación adaptativa de la vida»,
Asclepio,
vol. LXI, 2 (2009): 129-140. «Lamarck
y la conservación adaptativa de la vida»,
Asclepio,
vol. LXI, 2 (2009): 129-140.
 «La
omnipresente selección natural»,
Éndoxa,
vol. 24 (2010): 47-60. «La
omnipresente selección natural»,
Éndoxa,
vol. 24 (2010): 47-60.
 «La
darwiniana especie
Homo sapiens»,
Antropologia portuguesa,
vol. 26-27 (2011): 49-60. «La
darwiniana especie
Homo sapiens»,
Antropologia portuguesa,
vol. 26-27 (2011): 49-60.
|
 |
|
*
Una versión precedente apareció en
la revista digital
Cuadrivio |
|